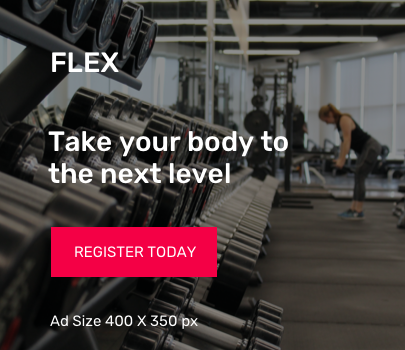Por: Juan Felipe Velásquez Echavarría.
El Atanasio Girardot volvió a sentir ese temblor verde que solo Atlético Nacional es capaz de provocar. No fue un partido, fue un acontecimiento: un 5–2 demoledor, jugado con orgullo, inteligencia y la jerarquía de quien no se conforma con ganar, sino que busca dejar huella. Medellín apenas sobrevivió a una avalancha que no solo lo arrolló futbolísticamente, sino que le recordó, con contundencia, quién manda en la ciudad.

Desde el pitazo inicial, el plan de Diego Arias fue tan claro como eficaz: un bloque medio que recuperaba y salía disparado con precisión quirúrgica. No hubo improvisación ni fortuna. Hubo trabajo, idea y ejecución. Nacional partió el campo como un tablero de ajedrez: atrás, solidez; adelante, vértigo. Y en el centro, un cerebro vestido de verde llamado Jorman Campuzano, que jugó como si cada pelota llevara su firma. Lo suyo fue un espectáculo de lectura, ritmo y compromiso. Recuperó, organizó y dio cátedra. En una liga llena de jugadores que corren sin pensar, Campuzano piensa y hace correr a todos.

A su alrededor, el talento brotó como si hubiese estado guardado para esta noche. Marino Hinestroza rompió una sequía de cuatro meses con dos goles de pura determinación y técnica. Recuperó confianza, pegada y sonrisas. Andrés Sarmiento volvió a ser ese extremo punzante que todos pedían a gritos; potente, agresivo, desequilibrante. Y Edwin Cardona, el eterno artista, jugó con temple y cerebro: no corrió de más, pero movió el partido a su antojo. Cuando la pelota pasa por sus pies, el juego se vuelve una conversación entre la táctica y la belleza.

Morelos luchó y asistió. Román fue pura potencia, llegando como un tren a cerrar el cuarto gol. Y William Tesillo, con su zurdazo tras el tiro libre de Cardona, selló un resultado que ya era baile. Cada gol fue una demostración de sincronía entre intención y ejecución. Un equipo que ataca con seis jugadores y defiende con todos no es un accidente, es una declaración.
Medellín intentó reaccionar, pero su orgullo duró lo que dura un suspiro en medio de una tormenta. El 4–2 al descanso ya era una sentencia. El penal de Chaverra apenas maquilló lo inevitable: la superioridad técnica, táctica y emocional de un Nacional que, cuando juega así, no tiene rival en Colombia. El Poderoso lució descompuesto, sin alma, sin respuestas. El contraste fue cruel.

Diego Arias ganó el clásico desde la pizarra y desde el alma. Su apuesta por dividir el equipo en dos zonas de influencia —una defensiva ordenada y una ofensiva explosiva— desarmó por completo a un DIM lento y previsible. Lo que antes eran dudas sobre su proyecto hoy son certezas: este Nacional tiene idea, tiene equilibrio, y sobre todo, tiene hambre.
El Atanasio explotó de orgullo. No solo porque el verde ganó, sino porque recuperó identidad. Ese fútbol agresivo, rápido, asociativo y elegante que alguna vez hizo escuela volvió a verse. No se trató de especular, sino de dominar. De mostrar jerarquía sin arrogancia. De mandar con fútbol.

Con la clasificación asegurada y el punto invisible a la vista, Nacional entra a los cuadrangulares con viento a favor y una energía que contagia. Los nombres responden, el colectivo funciona, y la hinchada vuelve a creer.
A veces el fútbol regala noches que resumen una historia: el clásico fue una de ellas. Nacional no solo goleó. Reclamó su lugar. Recuperó su mística. Y recordó al país que, cuando juega con el corazón y la cabeza alineados, el verde no compite: impone respeto.

El clásico paisa fue suyo de principio a fin. Fue fútbol, fue carácter, fue emoción.
Y sobre todo, fue Atlético Nacional siendo Atlético Nacional.